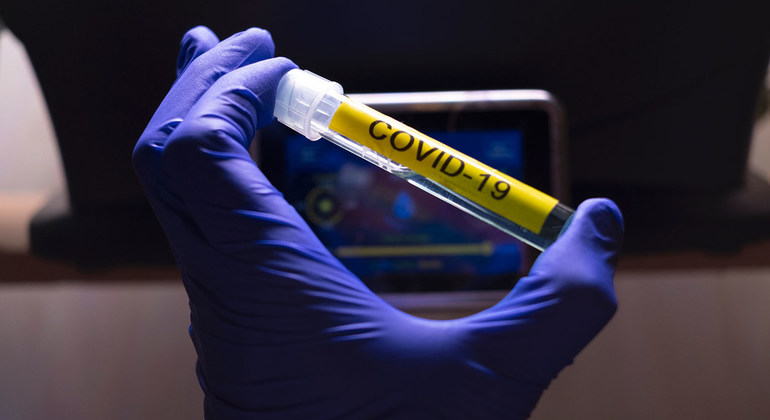Los perros experimentan un contagio emocional a causa del olor del estrés humano, lo que les lleva a tomar decisiones más “pesimistas”, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Bristol y publicado en Scientific Reports.
Los investigadores de la Facultad de Veterinaria de Bristol han querido averiguar si los perros experimentan cambios en su estado emocional y de aprendizaje en respuesta a los olores que producen el estrés o la relajación en los seres humanos.
El equipo ha utilizado una prueba de “optimismo” o “pesimismo” en animales, que se basa en el hallazgo de que las elecciones “optimistas” o “pesimistas” de las personas indican emociones positivas o negativas, respectivamente.
Los investigadores han reclutado a 18 parejas de perros y dueños para que participaran en una serie de pruebas con diferentes olores humanos.
Durante las pruebas, se entrenó a los perros para que, cuando se colocara un recipiente de comida en un lugar, contenía una golosina, pero cuando se colocaba en otro lugar, estaba vacío.
Una vez que un perro aprendió la diferencia entre estas ubicaciones de recipientes, era más rápido en acercarse al lugar con una golosina que al lugar vacío. Luego, los investigadores probaron la rapidez con la que el perro se acercaba a lugares nuevos y ambiguos para recipientes ubicados entre los dos originales.
Los investigadores descubrieron que el olor provocado por el estrés hizo que los perros se acercaran lentamente a una ubicación ambigua del recipiente más cercano, un efecto que no se observó con el olor relajado.
Estos hallazgos sugieren que el olor provocado por el estrés puede haber aumentado las expectativas de los perros de que esta nueva ubicación no contenía comida, de manera similar a la ubicación cercana del recipiente vacío.
“Los dueños de perros saben la sintonía en la que están sus mascotas con sus emociones, pero aquí demostramos que incluso el olor de un humano estresado y desconocido afecta el estado emocional del perro, su percepción de recompensas y su capacidad de aprender. Los adiestradores de perros de trabajo suelen describir el estrés que se transmite por la correa, pero también hemos demostrado que puede viajar por el aire”, concluyó la doctora Nicola Rooney, profesora titular de Vida Silvestre y Conservación en la Facultad de Bristol.